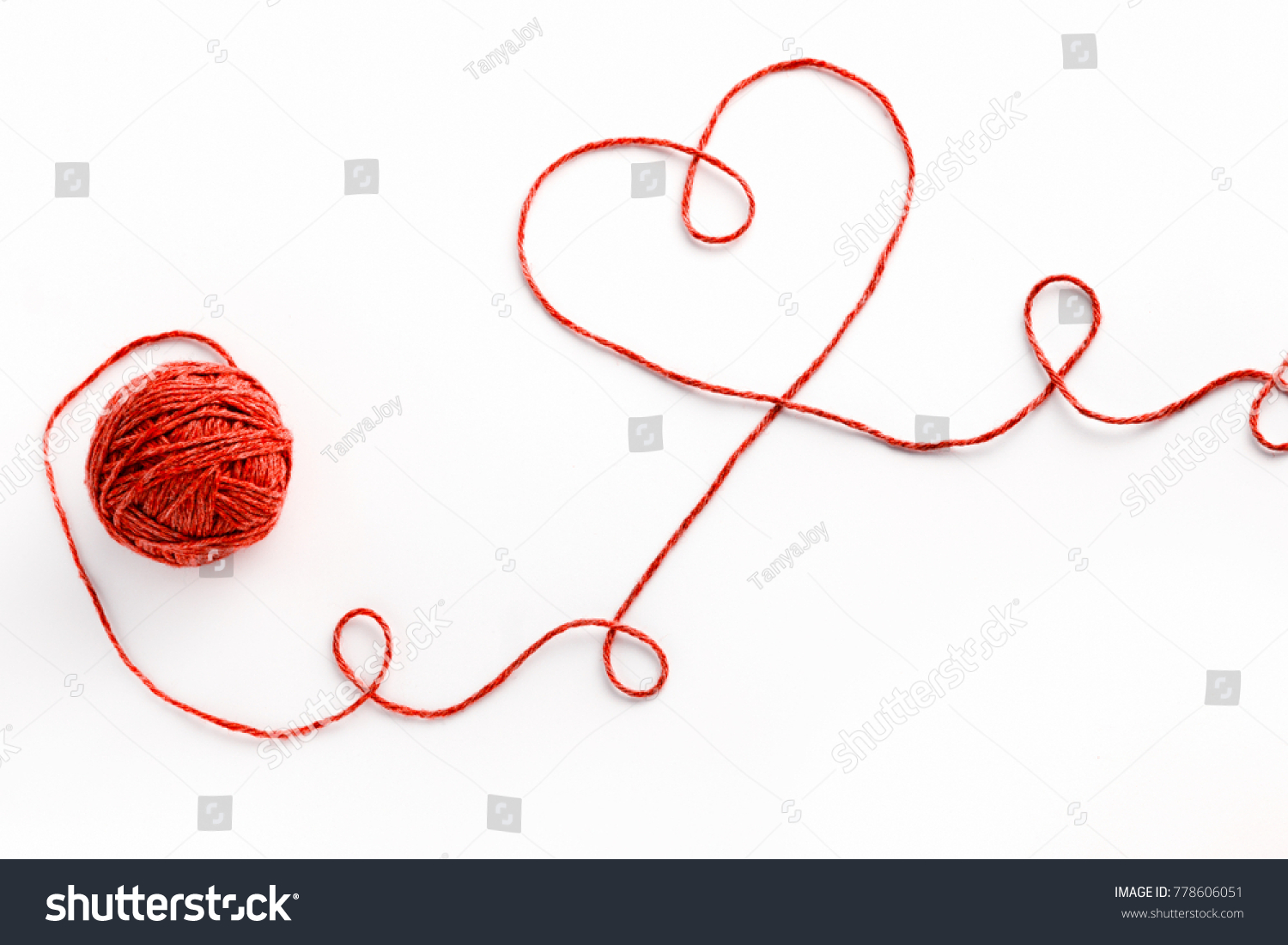Aquí tienes una argumentación sencilla y eficaz. Los dos primeros párrafos funcionan a modo de exposición. La tesis y la conclusión están en rojo. Los conectores y argumentos bien ordenados, en verde. Antes de leerla, intentamos argumentar en clase acerca de este tema: "por qué es bueno ir andando al colegio desde pequeños".
“A pie”, de Lucía Mbomo
Mis padres
escogieron el colegio en el que pasé toda la EGB porque estaba más o menos
cerca de mi antigua casa. Ese era uno de los criterios más comunes de elección.
Por aquel entonces, a diferencia de buena parte de la gente que conozco en
Madrid centro, no recuerdo a casi nadie que fuera en coche o en metro a clase
ya que, precisamente por esa proximidad a la que he aludido con anterioridad,
no era necesario.
Como todavía
no se había producido una incorporación masiva de las mujeres al trabajo no
doméstico y remunerado, eran sobre todo las madres quienes llevaban a sus
vástagos a clase andando. También era habitual que se fueran turnando y que
cada semana una se encargara de varios niños. No había ni subterráneo en el sur
y si mi memoria no me falla, únicamente aquellos que iban a centros privados se
desplazaban en autobús.
Los demás
solíamos ir a pie y, a partir de una edad, en mi caso a los nueve años, solos.
Necesitaba unos veinte minutos para subir la enorme cuesta que me separaba del
centro al que asistía y que me parecía eterna por el peso que llevaba a la
espalda. Sin embargo, dejando a un lado el tema de las mochilas esas cuadradas
que pesaban más que las que usan en el ejército y que encima no tenían ruedas, caminar
era genial por muchos motivos.
Primero, nos
servía para espabilarnos. En invierno, con el frío que hacía, capaz de
cortarnos la piel del rostro y teñir nuestras narices de rojo, nos despertaba
más que la ducha. En realidad, daba igual en qué estación nos encontráramos, a
partir de la primavera, entre el polen y la luz, ya no había quien nos
durmiera.
Segundo, era
una manera de socializar, de hacer amistades y de intercambiar confidencias, no
solo con el alumnado de la misma clase, que para eso, obvio, estaba el recreo,
sino también con compañeros de otros cursos que eran del vecindario y recorrían
el mismo trayecto.
En tercer
lugar, ya en el instituto, hay que pensar que varios romances de juventud se
gestaron en esas rutas que nunca queríamos que acabaran. Que si "me gusta
alguien de clase"; que si, "ah, sí, ¿quién?"; que si, "tú
le conoces..." y ya saben cómo acababan (o comenzaban) esas cosas. Ahora
bien, hubo personas, entre las cuales me incluyo, que se quedaron siempre en el
punto anterior, en el de afianzar las amistades. Da igual, también estaba bien.
Desde un punto
de vista académico, ese rato podía servir para repasar el temario los días de
examen y elucubrar qué preguntas podrían entrar.
Algo destacable y digno de valorar es que era una
forma de luchar contra el sedentarismo del que tanto se habla en la actualidad.
Como llegáramos tarde, las carreras que nos echábamos no tenían nada que
envidiarle al test de Cooper.
Pero hay más,
ir sola o con amigas a clase era una manera de ganar independencia, de ir
asumiendo responsabilidades y, por tanto, de crecer por dentro. También
resultaba útil para conocer los rincones del barrio, perderles el miedo,
amarlos y hacerlos propios. Muchas personas gestaron su
barrionalismo yendo y volviendo del colegio.